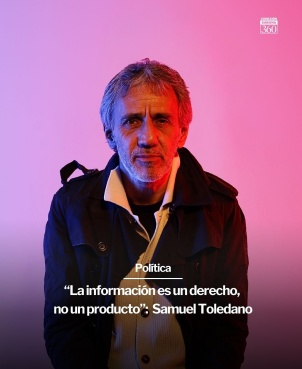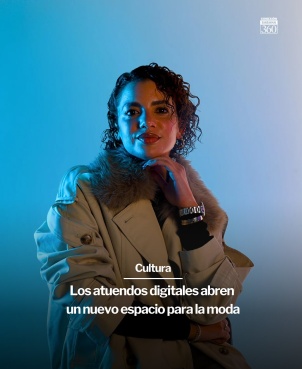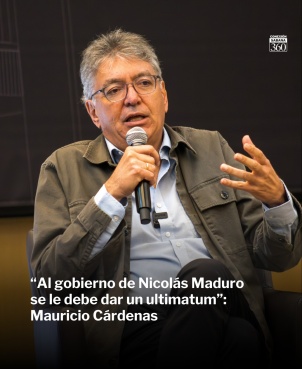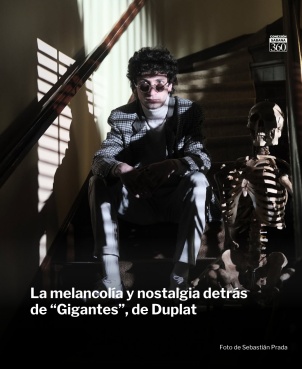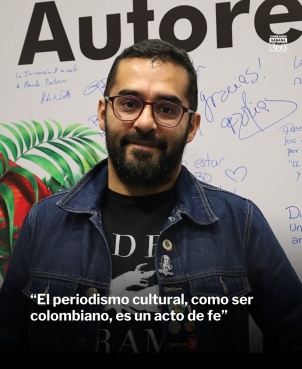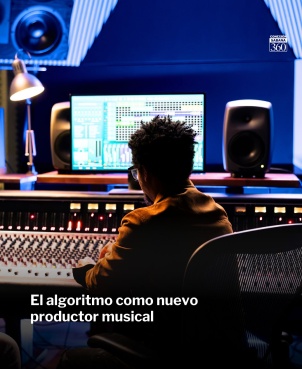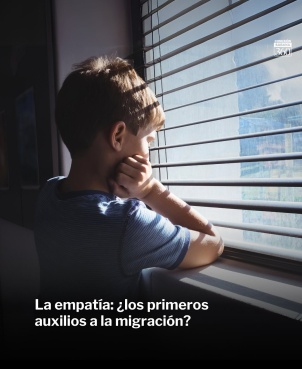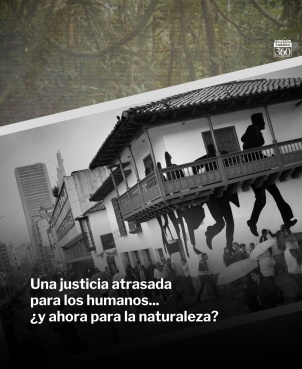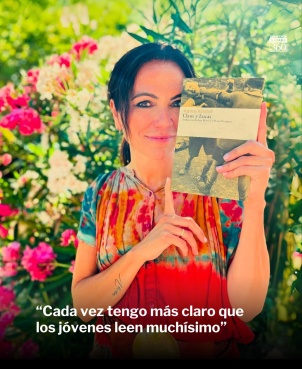Sigue la celebración del Día del Periodista de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana
El silencio que empezó a escucharse en Zipaquirá
23 de Noviembre de 2025 15:15


El reloj marca las once de la mañana y el sol cae sobre el parque La Independencia, en Zipaquirá. Entre los carros estacionados, Jannie Montero acomoda conos naranjas y sonríe a los conductores. Lleva dos años con el hombro roto, esperando conseguir una cirugía, pero el no poder hacer con facilidad sus actividades rutinarias la ha afectado emocionalmente.
Desde hace unos meses, personas de La Línea de la Esperanza se le acercan con frecuencia. Le piden unos minutos, le hacen preguntas, le entregan folletos. “Hacen test psicológicos y hablan con uno. Me han escuchado y me brindan apoyo", dice Jannie.
En Zipaquirá, una llamada puede marcar la diferencia entre el silencio y la ayuda. Lo que nació como un servicio telefónico de acompañamiento durante los días más duros de la pandemia se convirtió, con los años, en el símbolo de una política pública que intenta ponerle voz al sufrimiento emocional de una ciudad de 165.473 habitantes, según el DANE.
Desde 2020, la Línea de la Esperanza ha sido el rostro visible de la Política Pública de Salud Mental 2022–2032, aprobada por el Concejo Municipal y liderada por la Secretaría de Salud. No fue casualidad ni capricho administrativo: “El municipio de Zipaquirá, reconociendo los impactos psicosociales derivados de la emergencia sanitaria por COVID-19, plantea la necesidad de consolidar una política pública que garantice el bienestar mental de su población”, se lee en el Documento Técnico.
Cuando la urgencia llegó a la Política Pública
La historia comenzó con una urgencia. Diana Escarteta, psicóloga de la Secretaría, recuerda aquellos días en que el confinamiento cerró las calles y amplificó las voces internas. “La línea no es un programa aislado —explica— detrás de cada llamada hay profesionales y una red institucional que actúa”.
El referente de salud mental de la Alcaldia de Zipaquirá, Daniel Iza, lo recuerda como un experimento que se volvió política pública: “Empezamos atendiendo llamadas durante la pandemia, pero en 2022 se formalizó la política. Hoy contamos con cinco ejes: promoción, prevención, atención, gestión del conocimiento y enfoque diferencial”.
Una encuesta realizada en 2023 por el Ministerio de Salud dibuja un mapa inquietante: seis de cada diez colombianos reconocen haber enfrentado algún problema de salud mental en algún momento de su vida. La cifra, lejos de ser una estadística fría, se refleja también en los municipios como Zipaquirá, donde el diagnóstico elaborado por el Hospital Regional y el Observatorio de Salud Mental de Cundinamarca confirmó lo que muchos ya intuían: más del 60 % de los habitantes había experimentado malestar emocional sin recibir atención profesional.
Con esos datos sobre la mesa, el municipio decidió pasar del diagnóstico a la acción. Nació así una política, respaldada por un aumento presupuestal que pasó de 47 a 641 millones de pesos, destinada a fortalecer la atención comunitaria y sostener la Línea de la Esperanza como eje central de su apuesta por la salud mental.
Entre cifras y emociones
Pero las cifras son solo una parte de la historia. En las calles, la gente tiene su propia versión. Juliet San Juan, vecina del pueblo, lo resume sin tecnicismos: “No la he usado, pero me parece muy buena idea el hecho de que sea un servicio inmediato, funcione las 24 horas y además uno pueda llamar anónimamente, hace sentir más confianza al contar un problema. Además, en el hospital lo atienden a uno, pero no con la misma empatía.”
Y precisamente, es lo que busca esta política pública: llevar la salud mental al territorio y no dejarla en los escritorios. Según Daniel Iza, la línea no funciona sola. Está integrada con el número de emergencias 123, trabaja con los colegios del municipio y se ha convertido en una herramienta de prevención del suicidio y de articulación interinstitucional. “Al principio, en 2021, atendíamos alrededor de 100 personas al año. Luego fueron 200, y hoy unas 300. Cada año crece la confianza de la gente”, afirma Iza.
Sin embargo, aún queda un reto: la difusión. Paula González, funcionaria de la Alcaldía, reconoce los avances, pero también la deuda: “El servicio es gratuito y funciona bien, pero hace falta que la gente lo conozca más, sobre todo los jóvenes”.
La mirada desde los hospitales
El teléfono suena a diario. A veces por ansiedad. A veces por soledad. Otras, porque alguien piensa que ya no puede más. Del otro lado hay psicólogas formadas para escuchar sin juzgar, para acompañar, para orientar. Pero cuando la voz tiembla demasiado, la llamada no basta. Ahí es donde entran los hospitales.
En la Clínica Inmaculada, Luisa Riaño ve cada semana los casos más graves. “Nos llegan personas con crisis severas, incluso después de intentos de suicidio. La línea puede contener, pero es necesaria una atención médica presencial inmediata. El sistema de salud es complicado; hay falta de cobertura, y a veces la gente no puede financiar los gastos que implica ser atendido en la clínica”.
Pero Riaño también reconoce que los hospitales y la política pública no compiten, se complementan. “La salud mental en Colombia ha ganado visibilidad desde la pandemia —agrega—, pero aún falta que la gente entienda que pedir ayuda no es debilidad, sino prevención”.
La Línea de la Esperanza no solo ofrece acompañamiento psicológico. También permite solicitar información, pedir orientación o acceder a servicios sin llenar formularios interminables. Es una manera de acercar al Estado a la vida cotidiana, de convertir la atención en una experiencia humana y no en un trámite.
Una política que se acerca y escucha
Cinco años después de su creación, la Línea de la Esperanza sigue sonando. A veces desde un teléfono fijo, otras desde un celular prestado. Cada llamada deja una historia: una madre agotada, un joven que busca sentido, un adulto mayor que teme volver a quedarse solo.
El panorama local no es ajeno a las cifras nacionales. A nivel país, el Instituto de Estudios del Ministerio Público advierte que “la salud mental en Colombia no puede entenderse sin mirar los factores estructurales que la condicionan: el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia sexual, los desplazamientos forzados, la informalidad laboral y la ausencia de entornos saludables”.
Zipaquirá no escapa a esas causas profundas. Lo que distingue a esta política pública es su intento por convertir estas realidades detectadas en escucha activa, en acompañamiento personal y en confianza institucional. Así mismo, lo afirma el psicólogo Daniel Iza: “Cada llamada nos dice algo sobre cómo está la salud emocional del municipio, así definimos dónde debemos actuar con más urgencia.”
El documento oficial concluye diciendo: “Esta política busca trascender administraciones, promoviendo una cultura de cuidado emocional, respeto y atención integral a la salud mental”. Y quizá ese sea su mayor logro: que una política deje de ser un texto archivado y se convierta en un puente que conecta con la gente.
Conoce más historias, productos y proyectos.