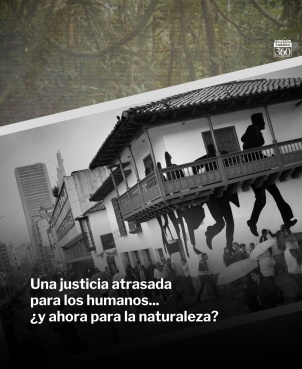Sigue nuestras emisiones en directo desde esta página, y no te pierdas ningún evento y actividad.
Lo que el lente no olvida
27 de Octubre de 2025 16:10


Todo comenzó el 27 de noviembre de 2024, cuando Epica —esa banda de metal sinfónico que me ha acompañado en tantos momentos— anunció que vendría a Medellín. No dudé ni un segundo en comprar la boleta. Era mi banda favorita. Recuerdo que le conté a mi mamá y le dije: “Mami, creo que seré muy feliz el día que pueda tomarle fotos a Epica.”
A lo largo de tres años he recorrido escenarios, bares y festivales, cámara en mano, aprendiendo a leer la luz entre los gritos del público y la distorsión de las guitarras. Pero nunca imaginé que unos meses después estaría a punto de cumplir ese sueño que alguna vez dije en voz alta. Logré gestionar la acreditación como fotógrafa de prensa para el concierto. La emoción fue enorme, pero también llegaron los nervios y los retos. Soy una persona que confía en sí misma, pero sabía que esto no era algo improvisado.
Durante meses, mi cabeza no dejó de girar alrededor de Epica. Todos los días pensaba en los planos, en la luz, en el lente perfecto. Me dormía viendo videos de sus giras, repasando el setlist, imaginando cada gesto, cada movimiento, como si ya estuviera ahí. Era una preparación casi obsesiva.
Busqué referencias visuales, hablé con amigos fotógrafos, pedí consejos a profesores. Quería llenarme de información, de seguridad. Pero en medio de todo me surgía una pregunta: ¿Es bueno sobrecargarse tanto? A veces pienso que hubiera sido mejor dejarme llevar, confiar en lo que ya había aprendido a punta de ensayo, error y noches sin dormir editando. Tal vez mi desacierto fue intentar replicar, exigirme demasiado o planear tanto que me olvidé de disfrutar.
Parte de esa preparación era anticipar momentos: revisar canciones, estudiar la iluminación, pensar en qué lentes usar, imaginar desde qué punto del escenario podía captar la esencia de la banda. En mi mente, todo estaba calculado. Nada podía fallar.
Y entonces llegó el 25 de octubre, el gran día. A las cinco de la mañana ya estaba en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, con el corazón acelerado. Llevaba todo preparado: tiquetes, hotel, equipos; y una ilusión que pesaba más que el morral. El primer reto llegó en el control de seguridad, cuando tuve que desempacar absolutamente todo mi equipaje. Nada que no pudiera manejar. En el vuelo, mientras escuchaba las canciones de la banda, tuve uno de esos momentos que parecen eternos: el cielo, la música, la emoción de saber que estaba a punto de vivir algo que había esperado tanto. Iba sola, y eso hacía la experiencia aún más especial, más mía.
Apenas llegué a Medellín; sentí ese calorcito suave que parece abrazarte sin pedir permiso. Aproveché el día para distraerme un poco: caminé por la Comuna 13, pasé por el Parque Explora, traté de calmar la ansiedad que me quemaba el pecho. Al atardecer regresé al hotel a preparar: limpiar lentes, revisar baterías, formatear memorias. El corazón me latía con fuerza. Estaba a horas de fotografiar a mi banda favorita.
Ya en el teatro, un lugar precioso —el Teatro de la Universidad de Medellín—, me encontré con uno de los fotógrafos de la productora. Le confesé mis nervios y me dijo que confiara en mí, en lo que ya sabía. Justo ahí llegó el primer golpe.
El jefe de prensa nos reunió a todos los fotógrafos. Pensé que sería algo simple, pero no. Nos dijo que solo podríamos fotografiar durante las tres primeras canciones. Después de eso, había que guardar las cámaras y salir. Sentí que el corazón se me rompía. Llevaba meses planeando cada detalle, cada foto, cada momento del show, y ahora todo se reducía a tres canciones. Encima, nos avisaron que solo podríamos estar en los laterales del teatro. Nada de foso, nada de moverse. Mis proyecciones y deseos se vinieron abajo en segundos.
Cuando el público empezó a llenar el lugar, sentí el peso del ruido, los gritos; y la vibración del suelo. El aire olía a mezcla de sudor y cerveza. Me ubiqué donde me correspondía, cámara en mano, intentando mantener la calma. Por un instante, la frustración me apretó el pecho. Tuve que apartarme, respirar hondo y dejar que las lágrimas salieran, aunque fuera solo por unos segundos.
Por si fuera poco, una de las baterías que había dejado cargando estaba apenas a dos rayas. Todo parecía ponerse en mi contra. Bajé a la zona de fotógrafos. Éramos entre seis y diez personas amontonadas, sin espacio, sin ángulo, pero traté de respirar y dar lo mejor de mí. El plan era claro: sobrevivir al momento y capturar lo que pudiera.
La oscuridad se quebró de golpe con la primera luz blanca, y entonces los vi: Mark Jansen, Coen Janssen, Simone Simones, Isaac Delahaye, Arien Weesenbeek y Rob Van Der Loo, me reventó en el cuerpo una mezcla de adrenalina y tristeza. La primera canción fue Cross the Divide, del nuevo álbum. Intenté concentrarme, pero era inevitable luchar con mis emociones. No estaba allí como fan, sino como fotógrafa, y eso duele cuando frente a ti está la banda que más amas. No podía cantar, no podía saltar, no podía llorar. Tenía que mirar a través del lente y disparar.
La segunda canción fue Unleashed. Me moví al otro costado, buscando nuevos ángulos. Traté de soltar un poco el miedo y fluir. Verlos sonreír en el escenario me dio algo de fuerza. Y la tercera canción, Sensorium, la primera que escuché de ellos años atrás marcó el final de mi tiempo. Disparé hasta el último segundo. Fueron fotos tomadas desde el alma, con el corazón, aunque sabía que no eran las que había soñado.

Cuando terminó la tercera canción, llegó el aviso: debíamos salir. Afortunadamente, aún tenía mi boleta. Así que guardé la cámara y me quedé como espectadora. En algún punto del show no aguanté y volví a sacar la cámara, consciente del regaño que vendría. Fue un impulso, uno que después entendí que debía haber contenido.
Esa noche, al regresar al hotel, caí sobre la cama con vacío y desilusión. Revisé las fotos y me invadió la tristeza. Muchas estaban desenfocadas, otras no me gustaban. Sentí que no había dado mi 100%, que había fallado justo en el momento más importante de mi carrera. Pero también entendí que no todo dependía de mí: hubo factores externos, frustraciones de la banda y de los colegas, condiciones que no podía controlar.
Aun así, dolió.
Porque sabía que lo podía hacer mejor. He logrado fotos en lugares con menos luz, en escenarios más pequeños, con condiciones más difíciles. Pero esta vez, en un teatro con la banda que me inspira desde hace años, simplemente no pude. Y duele aceptar eso.
Esa noche entendí que por más que te prepares, que estudies, que imagines cada plano, siempre hay situaciones que se salen de tus manos: la luz, las reglas, los espacios, los límites, nuestra condición humana. Y cuando eso pasa, solo te queda detenerte.
Al regresar a Bogotá y a mi universidad dejé pasar un par de eventos, no por miedo, sino por la necesidad de procesar la tormenta. No todos los artistas tenemos días buenos; también hay días en los que fallamos, en los que el clic no llega a tiempo, en los que la mente se nubla. Dejar que las horas fueran solo un tránsito tras el trauma es una parte del camino.
Aprendí que está bien llorarlo, sentirlo; y no minimizar lo que duele. Solo cuando lo reconoces puedes seguir avanzando. Esta experiencia me enseñó que la fotografía no siempre se trata de capturar lo que ves, sino de apreciar lo que no pudiste atrapar.
Hay días en los que la cámara pesa más que nunca, pero igual decides cargarla. Porque, al final, de eso también se trata crear: de seguir, incluso cuando algo dentro de ti tiembla.
Conoce más historias, productos y proyectos.