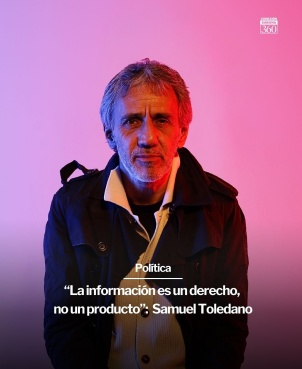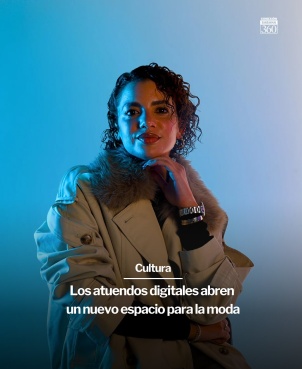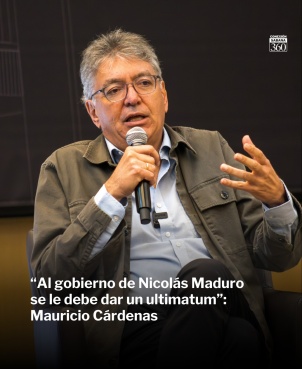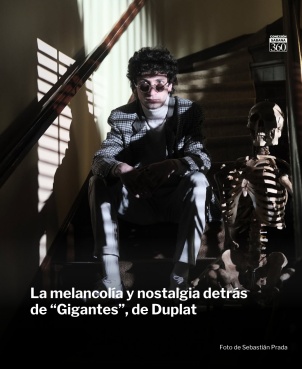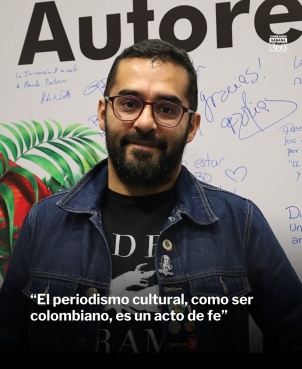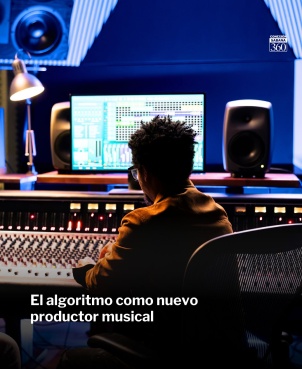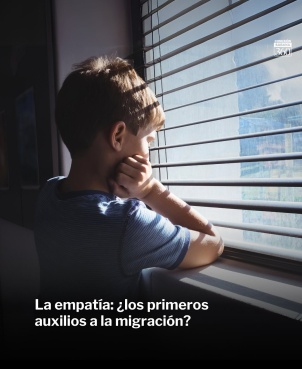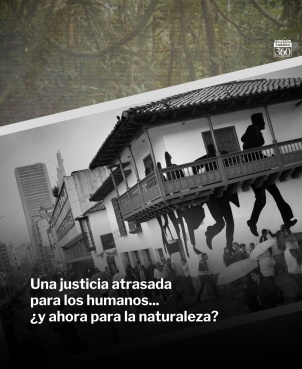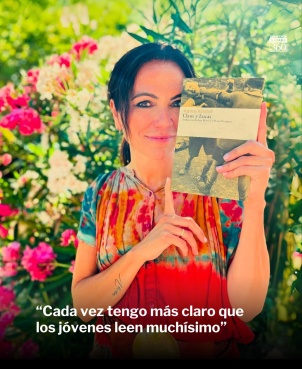Sigue la celebración del Día del Periodista de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana
Ciudadanos de papel: los muros que frenan a los estudiantes migrantes
17 de Noviembre de 2025 09:04


El salón de José se fue vaciando poco a poco. Cada mes, algún pupitre quedaba vacío y un amigo más se despedía rumbo a otro país. “Todo el mundo se estaba yendo”, recuerda. Él no lo sabía aún, pero pronto también haría su maleta y dejaría atrás su escuela, a sus abuelos y los pasillos donde creció.
Cuando su familia decidió migrar a Colombia, José tenía apenas dieciséis años. La decisión, como la de millones de venezolanos, fue consecuencia de la crisis que asfixiaba a su país y de una oportunidad laboral para su padre. Llegó a su nuevo país entre agosto y septiembre, justo a tiempo para el inicio del año escolar, con la esperanza de continuar sus estudios.
Según el último informe de Migración Colombia, publicado en febrero de 2024, en el país hay más de 2,8 millones de migrantes venezolanos. Entre ellos, miles son jóvenes como José, quienes han debido reconstruir su vida mientras enfrentan un sistema educativo lleno de trámites, limitaciones y muros invisibles.
La migración venezolana no solo ha transformado el panorama demográfico, sino también el educativo: en 2023, más de 600.000 estudiantes venezolanos estaban matriculados en instituciones colombianas. Sin embargo, más allá de las cifras, la inclusión plena sigue siendo un desafío marcado por los complejos trámites migratorios, la discriminación que muchos enfrentan dentro de las aulas y el rezago académico con el que llegan desde su país.
El laberinto de la migración y la educación
Aunque la ley garantiza el derecho a la educación sin importar el estatus migratorio, en la práctica los estudiantes enfrentan un camino lleno de papeles, códigos y compromisos. La Ley General de Educación (115 de 1994) obliga a las escuelas públicas a recibir a cualquier niño, niña o adolescente, pero la falta de documentos válidos (visa, cédula de extranjería o Permiso por Protección Temporal) obliga a inscribirlos con el llamado Número Establecido por la Secretaría (NES). Ese código funciona como un salvavidas temporal, pues los acudientes deben firmar un acta comprometiéndose a avanzar en el proceso de regularización.
Las cifras muestran avances: en 2022 la mayoría de los estudiantes ingresaba con matrícula irregular, pero para julio de 2024 esa proporción bajó 24 puntos porcentuales. Hoy, seis de cada diez ya cuentan con un documento válido.

Aunque muchos podrían pensar que el único obstáculo que enfrentan estos jóvenes es el papeleo, hay un aspecto poco visibilizado en las instituciones educativas: la doble carga académica. Muchos migrantes llegan con niveles de desempeño más bajos en comparación con sus pares colombianos, lo que dificulta su proceso escolar.
Esa doble carga no se trata solo de tareas o calificaciones, sino de aprender a moverse entre dos sistemas y, a veces, entre dos formas de entender el mundo. Mientras intentan adaptarse, también deben demostrar que merecen un lugar en el aula.
María Ángel y José lo vivieron en carne propia: sus primeros meses en Colombia fueron una carrera contrarreloj para ponerse al día, entender las nuevas dinámicas escolares y, sobre todo, recuperar la confianza en sí mismos.
María Ángel, a pesar de haber estudiado en lo que describe como uno de los mejores colegios privados de Valencia, Venezuela, notó de inmediato la diferencia de nivel académico: “yo llegué sin hablar inglés y aquí daban matemáticas en inglés, ciencias en inglés. De hecho, yo no pasé como tal el examen de admisión… dijeron: ‘Bueno, las niñas están un poquito atrasadas. Las vamos a dejar entrar, pero se tienen que comprometer mucho en nivelarse con el resto del grupo’. En ese sentido, el colegio sí fue de mucha ayuda, porque estuvo pendiente de darnos todas las herramientas necesarias para nivelarnos con el resto”.
Por su parte, José, que llegó a los 16 años, tuvo mayores dificultades: “me fue bien en el tema social, hice amigos, la verdad es que me aceptaron bien en el colegio, pero la parte académica me costó mucho, porque la diferencia entre el pensum de Venezuela y el de acá era grande. Por ejemplo, aquí ya habían visto química y yo en Venezuela nunca había visto ni la introducción. Matemáticas eran mucho más difíciles, aquí empecé a ver trigonometría e integrales, y me tocó recibir clases de refuerzo”.
Ambos encontraron dificultades con materias relacionadas con la historia de Colombia. José no alcanzó a ver este contenido en el colegio por haber llegado a los 16 años, lo que le generó problemas en la universidad: tuvo que retirar la materia y volver a cursarla. María Ángel, en cambio, llegó a un curso donde sus compañeras ya sabían los departamentos y capitales, y estaban estudiando los presidentes y la época de la violencia.
“Una vez una profesora de sociales me puso la tarea de preguntarle a mis abuelos sobre la época de violencia en Colombia. Yo estaba un poco perdida, me faltaba contexto. Hay cosas de la historia que, más allá de lo que se enseña en el colegio, son vivencias de muchas familias. Como yo no tenía esa referencia, me tocó hablar con la profesora y me dijo que lo hiciera sobre la historia de Venezuela y que les preguntara a mis papás”, afirma María José.
Además, no hay que olvidar que los jóvenes siguen siendo adolescentes en formación, atravesando cambios personales. Un bajo rendimiento académico también afecta su autoestima, como le ocurrió a José: “ yo no entendía por qué, fue muy duro para mí. Yo en mi colegio era de los primeros de la promoción y llegué acá a ser el peor.”
Tanto José como María Ángel atribuyen la baja calidad educativa en Venezuela a factores políticos. José lo describe como una cadena de problemas: la crisis económica impide pagar a los profesores, lo que baja la calidad de la enseñanza; los docentes desmotivados enseñan mal y los estudiantes no aprenden. Esto, según él, genera ignorancia, corrupción y pobreza extrema. Además, critica que los planes de estudio son “viejos y anticuados”. Para él, resolver la crisis política es lo esencial, porque después de eso “las bases, incluida la educación, se pueden acomodar”.
Y aunque las cifras muestran avances en la regularización de los estudiantes venezolanos y parecería que la llamada “doble carga académica” se debe únicamente a las carencias del sistema educativo en su país de origen, existe otro factor igual de determinante: la poca preparación de las instituciones colombianas para recibir a la población migrante. Así lo explica Armando Blanco, abogado y especialista en Derechos Humanos, experto en asistencia legal a personas migrantes y refugiadas, e investigador de los procesos de integración educativa en contextos migratorios, quien ha estudiado cómo las brechas institucionales afectan la trayectoria escolar de los estudiantes venezolanos.
“Las instituciones de todos los niveles —educativas, de salud o financieras— no están preparadas para atender a la población extranjera. Colombia dejó de ser solo un país emisor: ahora también es receptor, y la mayoría de quienes llegan provienen de Venezuela, pero no son los únicos: también hay migrantes cubanos, haitianos y africanos”, señala.
Armando añade que, aunque existe una circular del Ministerio de Educación que establece los lineamientos para la nivelación y clasificación de estudiantes extranjeros, en la práctica esta norma “no se cumple”. La situación es más grave en los colegios públicos, donde, muchas veces, los docentes ubican al estudiante en un grado sin aplicar el examen de nivelación correspondiente.
“Simplemente la docente lo mira, le hace una pequeña entrevista y determina que está para cierto grado. Pero eso no debería ser así. La circular explica claramente las equivalencias —por ejemplo, que un estudiante que estaba en quinto grado en Venezuela podría corresponder a tercero o cuarto en Colombia—, y además, exige aplicar un examen de nivelación para determinar el grado adecuado. Eso, lamentablemente, no se hace.”
El especialista advierte que colocar a los estudiantes en niveles inadecuados no solo tiene consecuencias académicas, sino también emocionales. “No se les hace un acompañamiento adecuado, y eso se traduce en problemas de salud mental y psicosocial. Si te ubican en un nivel superior los demás te ven como el que se cree más; y si te ponen en uno inferior al que estás preparado, terminas sintiéndote menos capaz. A eso se suma el peso de ser siempre ‘el extranjero’, el diferente dentro del salón”.
Las reglas invisibles del sistema
La maraña de papeleo se complica aún más cuando los jóvenes migrantes acceden a la educación superior, especialmente al momento de buscar prácticas profesionales. Para entender este laberinto, hay que conocer los distintos tipos de visa o permiso, cada uno con límites específicos —casi siempre, restricciones para trabajar—, lo que afecta directamente la posibilidad de realizar prácticas.
La Resolución 5477 de 2022 regula las visas y abre tres caminos: la V (visitante), la M (migrante) y la R (residente), cada una con decenas de categorías y restricciones. Por ejemplo, la visa de estudiante (V-4) permite cursar clases, pero no trabajar; mientras que la de beneficiario —muy común entre jóvenes que dependen del estatus migratorio de sus padres— tampoco autoriza a realizar prácticas o empleos. Esta limitación se convierte en un obstáculo crítico en la universidad.

La transición entre la formación académica y la vida laboral resulta especialmente compleja para los jóvenes migrantes. Su principal dificultad no está en las capacidades, sino en las limitaciones legales que impone su estatus. Esa “trampa del beneficiario” fue precisamente la que enfrentó José.
Él y su madre llegaron a Colombia con visa de beneficiarios residentes. Aunque la de su padre le permitía trabajar, la de José no. Sin saberlo, aplicó a numerosos lugares para realizar su práctica profesional, sin éxito. “Era mi último semestre. Apliqué a millones de lugares y no salía ninguna práctica. Yo pensaba que era por mi perfil. Luego me dijeron: ‘como no encuentras, aplica dentro de la universidad’”, recuerda.
Así lo hizo, y fue aceptado. Sin embargo, el primer día, cuando iba a iniciar, lo enviaron a la oficina de recursos humanos. Allí le mostraron su visa: “no puedes ingresar. Aquí dice que solo te permite estudiar, pero no hacer prácticas. Tienes que resolver eso con Cancillería.”
La práctica que tanto había buscado —y que era requisito para graduarse— se frustró. El caso de José revela con claridad la tensión entre el esfuerzo individual, los vacíos legales y la falta de preparación institucional frente a la normativa migratoria. “Las universidades deberían tener esa información. En un principio no me debieron haber aceptado o, al menos, debieron explicarme que con mi visa de beneficiario no podría hacer la práctica”, cuenta.
Cuando buscó orientación, nadie supo ayudarlo. Fue el primero en su carrera —y quizá en la universidad— en atravesar una situación así. “El problema principal es que nunca hubo seguimiento a mi caso. No brindaron ayuda, solo me decían: habla con esta persona, y luego me mandaban a otra. Era como lavarse las manos. Estuve año y medio perdido en todo ese proceso”, recuerda José, quien considera que la universidad no actuó mal por falta de voluntad, sino por desconocimiento: “Nadie sabía qué hacer.”
Como señala Armando Blanco, la experiencia de José evidencia una falla estructural en el sistema colombiano: “estas visas no están pensadas para los jóvenes de hoy, que buscan independencia y oportunidades laborales. Cuando eres beneficiario, no puedes trabajar, y eso te deja atrapado entre el estudio y la imposibilidad de avanzar.”
Frente a ese panorama, José tuvo que tomar una decisión difícil: anular su visa de beneficiario y tramitar una nueva que le permitiera realizar la práctica. El cambio, sin embargo, implicaba perder todo su historial migratorio, es decir, los años que llevaba viviendo legalmente en Colombia, un antecedente clave para futuros trámites bancarios, solicitudes de crédito o residencia. “Tuve que cancelar mi visa y sacar la de practicante. No había otra opción. Así fue como pude hacer la práctica.”
José finalmente logró graduarse como Comunicador Audiovisual, pero el nuevo estatus trajo más incertidumbre. La visa de practicante era válida solo hasta el final de su práctica —el 6 de abril—, y ya no podía volver a la de beneficiario porque estaba por cumplir 25 años, el límite de edad para conservarla. Al terminar, tuvo apenas un mes para tramitar otra visa o se tendría que ir de Colombia.
Consiguió empleo gracias a un contacto de un amigo de su padre, pero, como advierte Armando, muchos jóvenes no corren la misma suerte. “Ahí se ve otro problema: ¿qué pasa con los jóvenes que no logran conseguir trabajo al cumplir 25 años? Muchos tienen a sus padres y hermanos regularizados en Colombia, pero ya no pueden seguir siendo beneficiarios ni estudiantes. Por razones ajenas a su voluntad, quedan en un limbo legal”.
Un futuro por construir
El caso de José y de María Ángel revela que, incluso cuando la maleta ya está deshecha y los años comienzan a pasar en el nuevo país, la migración no termina. El laberinto no se cierra con un sello en el pasaporte ni con una cédula colombiana en el bolsillo: continúa en los formularios, en los trámites, en los espacios donde todavía se duda de quién pertenece y quién no.
Ellos hacen parte de una generación que ha crecido entre dos países: uno que dejaron atrás y otro que todavía les pide comprobar que tienen derecho a quedarse. Jóvenes que estudian, trabajan y sueñan, pero que aún cargan con la sensación de ser “ciudadanos de papel”, obligados a demostrar su lugar en cada paso que dan.
Porque, al final, entre visas, formularios y cuadernos, lo que estos jóvenes buscan no es un documento que los valide, sino un lugar donde puedan construir su futuro sin tener que justificarlo todo el tiempo. José y María Ángel —como tantos otros— ya son parte del país que los recibió, no por los sellos en sus documentos, sino por lo que han aprendido, aportado y soñado aquí.
Pero su historia también deja claro que la migración no se resuelve solo con regularización. Exige políticas educativas más flexibles, instituciones informadas y una sociedad que entienda que la inclusión no termina en el acceso. Mientras eso no ocurra, miles de jóvenes seguirán caminando con la mochila llena de papeles y el corazón lleno de ganas, intentando demostrar, una vez más, que también merecen quedarse.
Conoce más historias, productos y proyectos.