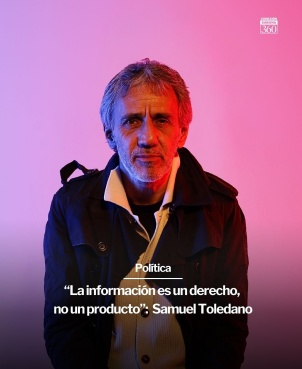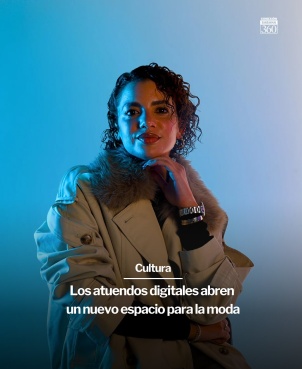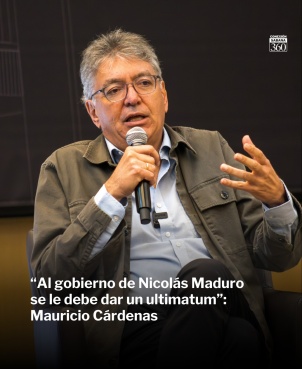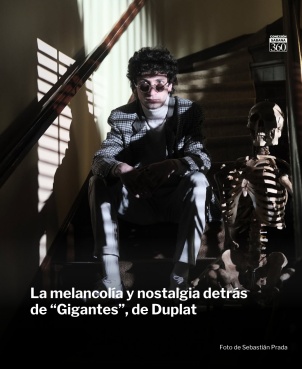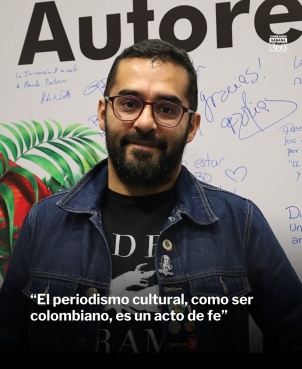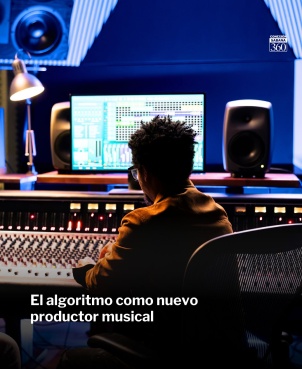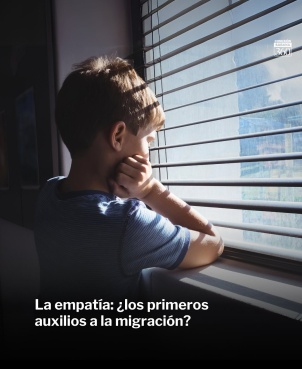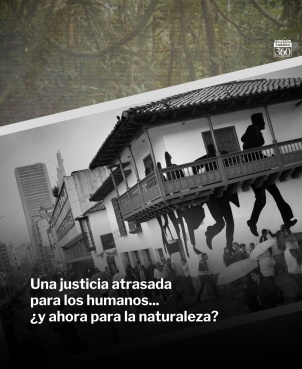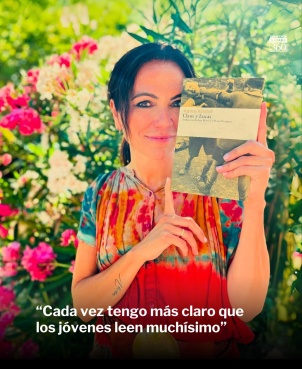Sigue nuestras emisiones en directo desde esta página, y no te pierdas ningún evento y actividad.
Lo que no se nombra
16 de Septiembre de 2025 11:00


Colombia tiene un Mohán escondido. No vive en los ríos ni asusta pescadores; se sienta en tu mesa, mira la comida y te convence de no probarla. En la leyenda, es un ser salvaje de pelo largo que habita quebradas y protege su territorio. En la realidad, su espíritu persiste: recordándonos que no todo lo que deseamos nos conviene… o al revés. Al igual que el 5% de la población mundial, yo también lo conozco: vivo con este Mohán que no roba peces, sino apetitos. Asusta a niños y adultos, sembrando rechazo y miedo en cada bocado. Mientras lo llamemos “maña” o “capricho”, seguirá robándose la calidad de vida. Pero, a diferencia del Mohán del río, este no es leyenda: es real, y para enfrentarlo debemos nombrarlo.
Ese Mohán es conocido técnicamente como Trastorno de Evitación/Restricción de la Ingesta de Alimentos, ARFID por sus siglas en inglés. No tiene que ver con peso o figura, sino con traumas, falta de interés, hipersensibilidad a texturas u olores, o miedos intensos como atragantarse. “El niño quisquilloso sigue teniendo hambre y quiere comer; el niño con ARFID prefiere no comer en todo el día antes que enfrentar la incomodidad”, explica Danielle Mein, nutricionista pediátrica de UCLA. A diferencia de la “etapa selectiva” que aparece entre los 1,5 y 3 años y suele resolverse hacia los 6 (UNICEF), , el ARFID es más severo y prolongado: la dieta se reduce a tan pocos alimentos que genera deficiencias, problemas médicos y sociales. Como advierte Michelle Bowden (Le Bonheur Children’s Hospital), antes de los seis años hablar de ARFID es raro; lo común es una aversión oral pasajera. Sin embargo, en Colombia sigue invisible: sin cifras, protocolos ni políticas que lo reconozcan.
Pero el ARFID no nació de la nada. Durante décadas existió bajo otros nombres. Antes de su inclusión en el DSM-5, más del 50% de los niños y adolescentes con problemas serios de alimentación terminaban en “trastorno alimentario no especificado” (EDNOS). En 1989, Bryan Lask y colegas en Londres hablaron de food avoidance emotional disorder: niños que rechazaban comer sin temor a engordar. También estaba la fagofobia (miedo a atragantarse) o el “picky eating”. En 2010, expertos advirtieron que el sistema fallaba: miles de pacientes quedaban invisibles por no encajar en anorexia o bulimia. Así nació la propuesta que llegó al DSM-5 en 2013 y que más tarde adoptó la OMS. No sin polémica: algunos medios alertaban que se “patologizaría a los niños mañosos”. La realidad es otra: la mayoría supera la fase; quienes tienen ARFID, no.
Vivir dos décadas con mi Mohán fue como crecer con un fantasma sentado a la mesa. Estaba en cada fiesta, en cada almuerzo familiar, en cada viaje. Creí que nunca me había afectado, pero la familia no tardó en usarlo como arma: tías llamándome anoréxica, tíos criticando a mi mamá por llevarme mis safe foods, primos señalando mi barriga inflamada. El diagnóstico llegó a los 23 como una linterna en medio de una cueva. Durante años choqué contra las paredes, sin entender qué me pasaba. Ese día alguien encendió la luz y dijo: esto tiene nombre, y no estás sola. No solucionó todo, pero al menos me devolvió el mapa.
Cuando busco datos, me topo con el mismo fantasma: el ARFID casi no aparece. En Irlanda crecen las hospitalizaciones por anorexia. En Chile, recién se empieza a hablar de niños que no son “mañosos”, sino pacientes. En Colombia, silencio. Ese vacío no significa que el Mohán no exista; significa que lo seguimos confundiendo hasta que alguien llega a urgencias por desnutrición y recibe otra etiqueta. Lo que no se nombra no existe, y lo que no existe no se atiende.
En julio se aprobó la nueva Ley de Salud Mental. Suena bien: un fondo exclusivo, menos trabas para pedir citas, más atención en colegios. Pero seamos francos: para quienes vivimos con trastornos invisibles como el ARFID, poco va a cambiar. Sí, es un avance… pero es mínimo; y lo mínimo no alcanza cuando lo que necesitamos son más nutricionistas que te oigan, que no descarten lo que no entienden y que enciendan la luz en una cueva oscura.
Sarita Valderrama, dietista de la Javeriana con posgrado en Madrid y especialista en trastornos alimentarios, atravesó un TCA y decidió acompañar a otros desde la empatía que nunca recibió. “Entre quienes trabajamos en TCA y somos especialistas, es usual encontrarnos con casos de ARFID”, dice. Ha diagnosticado a tres adultos y conoce colegas que también lo han hecho, aunque son contados: “Ya cuando se sale un poquito del libreto, no es tan común encontrar profesionales que traten este tipo de patologías (…) por falta de información y porque se confunden con picky eaters”. Para ella, la clave es el diagnóstico diferencial: distinguir entre un capricho pasajero y un patrón persistente. Lo que más cambia al paciente es sentirse oído. Sin diagnóstico, creen que ellos son el problema, no que tienen un problema.
El ARFID no es solo incomodidad al comer: muchos sobreviven con apenas 5 o 10 alimentos, lo que deja su nutrición en ruinas. Mientras la sociedad siga forzando, castigando o burlándose, el problema se agrava. Esa violencia cotidiana no cura: hunde más. Reconocerlo es empezar a sanar. Nombrarlo es el primer paso para exigir diagnósticos, protocolos y profesionales preparados. Si cesamos de llamarlo “maña”, dejaremos de cenar con el Mohán.
Conoce más historias, productos y proyectos.