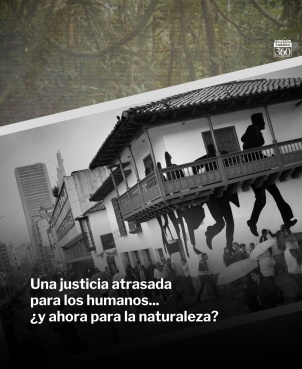Sigue nuestras emisiones en directo desde esta página, y no te pierdas ningún evento y actividad.
El silencio que enfermó a Mary
1 de Diciembre de 2025 08:00


Era 21 de diciembre de 2020. Villa de Leyva, un pueblo del departamento de Boyacá ubicado a unos 165 kilómetros al norte de Bogotá, despertaba con ese aire helado que se siente por las ventanas y huele a tierra húmeda. En la casa recién decorada, el café recién hecho sacaba vapor sobre la estufa, mientras las luces del árbol de Navidad seguían encendidas desde la noche anterior. Todo parecía en orden: el mantel rojo, los cuadros nuevos, los regalos apilados en una esquina. Era la primera Navidad que Mary Olarte pasaría en su casa nueva, después de meses de esfuerzo y una separación prevista.

Poco antes había vivido años de tensión y control. Su matrimonio, que alguna vez prometió estabilidad, se había convertido en un territorio de gritos y silencios. La pandemia del COVID-19 solo profundizó ese encierro. “Pensaba más en los demás que en mí”, recuerda Mary. “Dejé de dormir, de comer tranquila, vivía con miedo de hacer algo mal”. El cuerpo, sin embargo, le cobró cuentas.
Ese diciembre tenía el sabor de un nuevo comienzo. Su hermana Fanny le había prometido acompañarla en esas épocas navideñas para que no estuviera sola. Mary la llamó previamente para pedirle que llegara antes del 24 y la ayudara a organizar la casa. Fanny aceptó sin dudarlo y viajó desde la finca de su padre, a tres horas del pueblo. Llegó el 20 de diciembre con su esposo y sus hijos. Aquella noche hicieron la novena, decoraron el árbol, abrieron una botella de vino y cantaron villancicos. Mary se sentía feliz. Su hijo, de apenas cinco años, le dedicó un pequeño discurso improvisado: “Eres la mejor mamá del mundo”. Mary lloró en silencio. Era, al fin, el hogar que había soñado.
Al día siguiente, se levantó temprano para recibir a un señor que instalaría unos cuadros. En el comedor, su madre, su hermana, los sobrinos y su hijo esperaban el desayuno. Todo era calma, hasta que un dolor punzante atravesó su cabeza. Primero pensó que era cansancio. Llevaba días sin dormir bien, coordinando la decoración, las compras y el trabajo de su empresa desde la distancia. Pero en segundos el cuerpo la traicionó. Su cara comenzó a torcerse y la taza de café tembló entre sus manos. Fanny alcanzó a preguntarle qué le pasaba antes de verla desplomarse sobre la mesa.
La escena se volvió confusa, casi desesperante. La señal del celular no funcionaba, la ambulancia tardaba y el hospital quedaba lejos del conjunto residencial. Entre el esposo de Fanny y la empleada doméstica la acomodaron como pudieron en el carro. “La casa quedaba en subida, fue terrible”, recuerda Fanny. “Iba sin conocimiento, con el cuerpo flojo, sin responder. Yo solo pensaba: que respire, por favor, que respire”.
Eran las siete de la mañana del 21 de diciembre de 2020, en pleno pico de la pandemia. En el hospital San Francisco de Villa de Leyva no había espacio ni equipos para atenderla. Fanny suplicó al personal que la recibieran. Los médicos solo pudieron estabilizarla mientras llegaba una ambulancia para trasladarla a Tunja, capital de Boyacá. “Me dijeron que estaba muy grave, que no había mucho por hacer. Yo los miraba y no entendía cómo podían hablar así, tan tranquilos, cuando mi hermana se estaba yendo”.
Mary no recuerda ese trayecto. Lo que su mente conservó fue una imagen difusa: el interior helado de una ambulancia que avanzaba por una carretera empinada, el sonido de las llantas patinando y un frío insoportable. “Les pedía a las enfermeras que me taparan, que no me dejaran ir”, diría después. Parecía un sueño. Sentía que la llamaban con panderetas y bailes para que no se durmiera. “Mary, no te duermas, quédate con nosotros”.
En Tunja los equipos fallaban. Los médicos dudaban si se trataba de un trombo o de una hemorragia. Cualquier decisión podía matarla. Finalmente, decidieron hacer una maniobra arriesgada para intentar salvar el flujo sanguíneo del cerebro, una intervención que, si salía mal, podía costarle la vida. Horas después, su padre y su entonces esposo lograron un traslado a la Clínica Santa Fe de Bogotá, donde un neurocirujano la recibió de emergencia.

Los tres primeros días fueron eternos, una mezcla entre la esperanza y el miedo. Los doctores le advirtieron a la familia que, si Mary sobrevivía, podría quedar en estado vegetativo. Fanny no quiso creerlo. Hicieron cadenas de oración, rosarios nocturnos, llamadas en silencio. “Era miedo…pero también una fe inmensa”, recuerda Fanny llegando a ese tono donde se nota que se le está formando un nudo en su garganta. “Yo no sabía qué pensar. Era como vivir con el corazón en pausa, sin poder hacer nada, solo esperar una señal”. Pasaban las noches mirando el teléfono, esperando cualquier llamada del hospital. “Me repetía que tenía que resistir, que si ella estaba luchando allá adentro, yo no podía rendirme afuera”.
Mary despertó quince días después sin entender qué había pasado. Tenía la mitad de la cabeza rapada, los músculos rígidos, la lengua torpe. No quiso silla de ruedas. Aprendió a caminar otra vez, a pronunciar cada palabra. “Fue como volver a nacer”, dice. El amor por su hijo fue el impulso para levantarse cada mañana. Recuerda conmovida lo que un doctor le dijo mientras se recuperaba en la UCI: “señora, usted tiene que vivir, tiene que luchar porque tiene un hijo que la está esperando”.

El 28 de diciembre fue un día fuera de lo común. En medio de alucinaciones, confundía lo real con lo imaginario. Alcanzó a ver a la hija fallecida de un amigo médico conocido; la niña le desfilaba a Mary mostrándole un vestido y presumiéndole el orden de una mesa: sus manteles, pocillos y cubiertos. No todo estaba en su cabeza. Los doctores tuvieron que hacer un fuerte llamado a sus familiares, advirtiéndoles que Mary podría no sobrevivir a la noche. Había muchos factores en su contra. “No sabían si podía amanecer”, relata Mary.
Los meses siguientes fueron una batalla: las terapias diarias, los medicamentos, la depresión que traen los corticoides. A veces lloraba al verse en el espejo. “Él me decía que había quedado fea, que ya no servía para nada”, recuerda esas palabras de su exesposo, cuyo nombre por petición de la entrevistada permanecerá anónimo. Ese comentario la hirió más que el dolor físico. Entendió entonces que su cuerpo no se había rendido sin razón alguna, sino por la carga emocional acumulada. “Mi cuerpo me estaba gritando que parara”.
Ella describe a su expareja como una persona narcisista y perfeccionista. Esa relación afectó su autoestima. “Por el afán de casarme, de tener familia, de cumplir con los estándares de la sociedad… me apuré a buscar un hombre”. Resume esa relación como una falta de límites y de presencia emocional.
Fanny la acompañó en todo el proceso. La veía arrastrar un pie, sostenerse de las paredes, repetir palabras frente al espejo. “Era difícil verla así, tan vulnerable, pero también admirable. A veces me decía que no podía más, y al otro día la veía intentarlo otra vez. Esa era mi hermana, terca, valiente, imposible de rendir”. La familia se unió como nunca antes. El miedo a perderla los había reconciliado. Les recordó que no tienen un mañana asegurado.
Mary recuerda con cariño ese 31 de diciembre, cuando su deseo de año nuevo fue no salir en silla de ruedas, sino caminando de su habitación. Sentía ganas de celebrar, a pesar de que momentos antes, un enfermero le había pedido disculpas por raparle la cabeza para llevar a cabo el tratamiento. Le habían dado una gran noticia: “Me dieron de alta”. Recuerda haber escuchado un concierto de Aerosmith mientras recobraba el sentido del espacio y del tiempo, y comía un caldito: la primera comida sólida en días. “Estaba viva, estaba feliz”.
Con el tiempo, Mary volvió a trabajar, a manejar, a reír. Pero cambió su manera de mirar la vida. Ya no soporta el ruido innecesario, evita la prisa, cuida su descanso. Se separó definitivamente de su matrimonio abusivo y buscó serenidad. Aprendió a decir no. “Antes creía que ser fuerte era aguantar; ahora sé que ser fuerte es saber detenerse”.
Cinco años después no quedan secuelas físicas del derrame. Quedan otras, más profundas y menos visibles: la ansiedad, los recuerdos, el miedo de volver a caer. A veces, cuando el cuerpo le da señales, cierra los ojos y respira hondo. Recuerda la ambulancia, el frío, la voz de su hermana gritando su nombre.
En otros casos, esas secuelas persisten de forma distinta. Según la World Stroke Organization, el derrame sigue siendo la segunda causa de muerte y la tercera de discapacidad combinada en el mundo. Cada año, más de 11,9 millones de personas sufren un accidente cerebrovascular, y más de 100 millones viven hoy con sus consecuencias. Solo 1 de cada 10 pacientes se recupera casi por completo; un 40 % queda con secuelas moderadas o graves, y alrededor de un 10 % requiere cuidados permanentes. En Colombia, estudios recientes del Hospital del Bosque de Bogotá señalan que más del 80% de los sobrevivientes desarrolla secuelas funcionales.
En Villa de Leyva, aquella casa de paredes blancas sigue en pie. Cada diciembre, Mary enciende una vela sobre la mesa del comedor, justo donde su cuerpo se desplomó aquella mañana. Su hijo Alejandro hoy en día tiene diez años y todavía recuerda ese día con angustia. “No es fácil salir de esa enfermedad”, relata. Mary se siente agradecida de esa segunda oportunidad que le dio la vida. Da gracias porque sí vio llegar ese amanecer.
Conoce más historias, productos y proyectos.