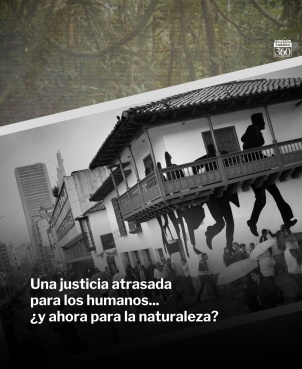Sigue nuestras emisiones en directo desde esta página, y no te pierdas ningún evento y actividad.
El temple de la comisaria de Familia de Tabio, María Esperanza Díaz
22 de Septiembre de 2025 13:00


Es una mujer que siempre está haciendo algo. Tal vez trabajando, almorzando con su hijo, caminando con sus amigas o leyendo su libro del mes, pero siempre en movimiento. Obtener un poco de su tiempo no es complicado si estás dispuesto a caminar a su lado adonde tenga que ir. Así es la vida de María Esperanza Díaz Hernández, la séptima de once hermanos, nacida el 21 de febrero de 1959 en una vereda campesina de Tenjo, Cundinamarca. Una mujer que carga con la fuerza y el temple que la infancia en el campo le exigió desde temprano.
En la memoria de María Esperanza, el paisaje de Tenjo sigue intacto: las montañas verdes, el olor a tierra húmeda y el sonido constante de los animales de granja. Sus padres, Ubaldo y Eloísa, construyeron un hogar: él ordeñaba vacas y trabajaba la tierra, mientras ella tejía y les enseñaba a sus hijos un oficio que conservan hasta el día de hoy. “Lo bien aprendido nunca se olvida”, me dice.
La escuela rural fue el primer escenario donde Esperanza empezó a mirar más allá de su vereda. Y aunque en la casa había once bocas que alimentar, nunca faltó el empeño para que los hijos estudiaran. Los mayores se formaron en un colegio en la vereda de Poveda, mientras ella y su mellizo, Martín, estudiaban en la Escuela Rural Martín Espino para completar la primaria.
El año 1979 marcó un cambio para la familia Díaz Hernández, que dejó el campo para instalarse en el casco urbano de Tenjo, por necesidad: los adolescentes ya empezaban a trabajar o estudiar en Bogotá, y el transporte desde la vereda era un obstáculo constante. Ese traslado abrió la puerta a nuevas oportunidades para Esperanza, quien poco después emprendería el camino hacia Tabio para terminar el bachillerato en el colegio José de San Martín y representar al municipio ante toda Cundinamarca como atleta de 100 y 200 metros. Una actividad que dejó al ingresar a la Universidad Nacional de Colombia.
Decidió estudiar derecho, una carrera que para 1984 costaba alrededor de 600 pesos colombianos, una cifra que con el tiempo ha llegado a cinco millones. La razón que había llevado a María Esperanza a dedicarse a este oficio definiría el camino para situaciones trascendentales en su vida: su sentido de la justicia y su conciencia social.
Sin embargo, al graduarse de derecho no ejerció de inmediato. Uno de sus profesores en la universidad le obsequió una carrera técnica en el Colegio Superior de Telecomunicaciones llamada Locución y producción de medios audiovisuales. Este cambio parecía abrupto para muchos, pero para María Esperanza tenía cada vez más sentido enfocar la verdad y la realidad social a través de la comunicación.
Aun así, no encontraba su camino hacia la abogacía. Antes de ejercer, fue asistente de un senador de la República, trabajó en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y fue gerente del centro comercial Galerías, en Bogotá. En cada etapa parecía buscar, como ella misma lo describe, “la manera de materializar el derecho”, de pasar de la teoría a la práctica, de la norma al impacto real en la vida de las personas.
Pero fue la maternidad, en 1994, lo que le cambió por completo la perspectiva. Madre cabeza de familia, decidió criar sola a su hijo César. Incluso cuando alguien de su pasado intentó volver a su vida bajo el interrogante de “qué hacer con el niño”, ella lo despachó con una frase que todavía repite con convicción: “Un hombre se encuentra en cualquier esquina; un hijo, no”.
Mientras por un lado salía adelante con su hijo, por el otro era litigante, un oficio difícil y demandante, pero que le permitió ejercer el derecho en plenitud. “Yo creo que la mejor manera de aprender derecho de verdad es litigando”, recuerda María Esperanza. Luego pasó a ser personera en el municipio de Tabio y, finalmente, se vinculó al cargo que desde 2004 hasta hoy sigue ejerciendo: comisaria de familia.
Su hijo, César, sabe que el cargo de su madre trasciende las paredes de la oficina y se filtra en la vida cotidiana del pueblo. “Ser comisaria de familia en un lugar tan pequeño significa que nunca hay verdadera privacidad”, dice. “Allá todos la reconocen, la buscan, incluso quienes no están de acuerdo con sus decisiones. Hay trabajos en los que, al salir, te conviertes en un desconocido más; en cambio, en el pueblo no ocurre así”.
En la vida pública, los cargos no solo exigen conocimiento y carácter; también ponen a prueba la dignidad. En el caso de María Esperanza, esa dignidad se ha expresado en el legado que ha construido en la comisaría con el paso del tiempo: decisiones firmes, muchas veces difíciles, en las que el bienestar de los niños estuvo por encima de cualquier presión. Su temple ha hecho que muchos vean la comisaría con respeto e incluso con temor, pues saben que bajo su dirección la ley se aplica sin titubeos.
Para María Esperanza, conocer derechos no ha sido lo único que la ayuda a enfrentar estas situaciones y los desafíos diarios que su trabajo presenta. “Cada día me cubro con la armadura de Dios”, dice. Es una mujer de fe; asiste a la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional desde hace más de veinte años. Cuando habla de su vida, es inevitable mencionar cómo su creencia ha marcado su camino y fortalecido su espíritu.
Hoy, ad portas de su pensión, busca la manera de apoyar la fundación de su iglesia con los conocimientos y la experiencia que la vida le ha brindado. En cuanto a la comisaría, confía en que ha dejado un legado marcado en piedra: el de una mujer que entendió que su trabajo no terminaba al salir de la oficina, porque la vocación de servir, como la vida misma, no tiene horarios.
Conoce más historias, productos y proyectos.