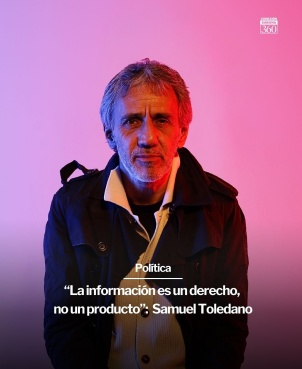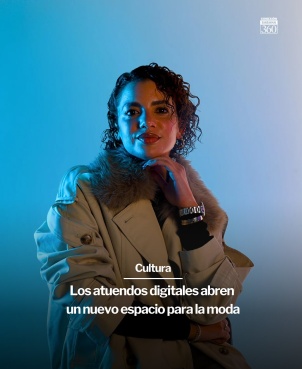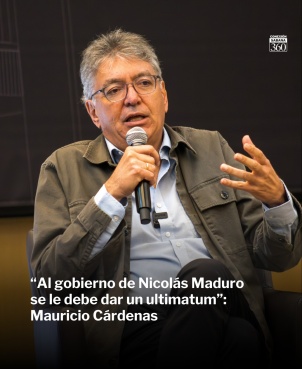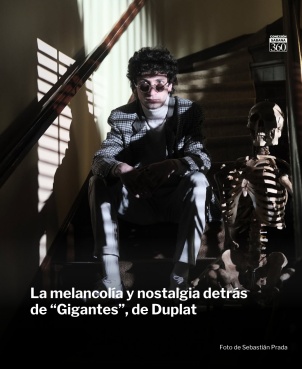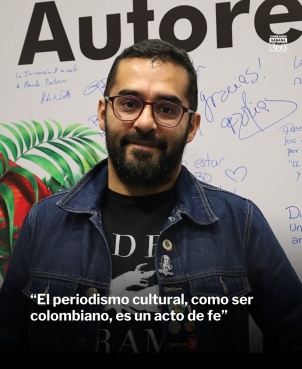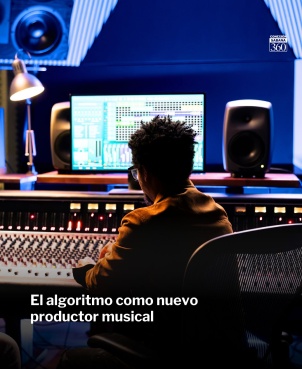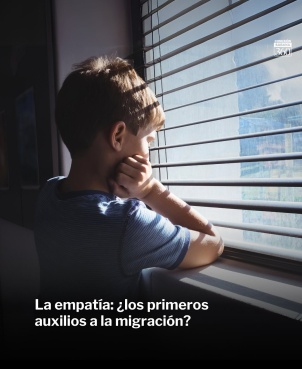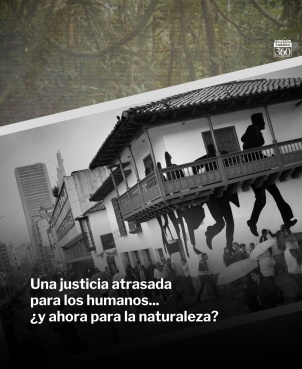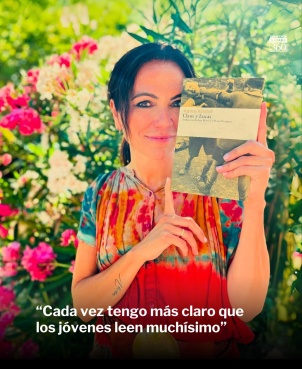Sigue nuestras emisiones en directo desde esta página, y no te pierdas ningún evento y actividad.
Leer es un acto fundamental para la vida
12 de Mayo de 2025 00:00


Leer es una necesidad básica como caminar. Del mismo que caminar es vivir el cuerpo “provisional o indefinidamente”–tal cual lo escribió David LeBreton en palabras más hermosas que las mías–, leer va más allá de habitar esta caja de músculos, órganos y huesos: es sumergirse, en plena sensorialidad, en historias que van más allá de nuestros propios sentidos.
Leer ha sido definido como un modo de escapismo, uno de los más antiguos que el hombre haya creado, además de narrar y escuchar historia. O leer también es un acto de resistencia, como lo han expuesto, mucho antes que Mario Mendoza, grandes autores y pensadores como Giorgio Agamben, Irene Vallejo o Ricardo Piglia. Pero leer no es, en definitiva, un escape y va más allá de resistir: es caminar con un compañero y dialogar. No imponer, solo escuchar. No callar, gritar hasta que la voz que cuenta la historia resuene más allá del cuerpo.

Pero leer no es, en definitiva, un escape y va más allá de resistir: es caminar con un compañero y dialogar. No imponer, solo escuchar. No callar, gritar hasta que la voz que cuenta la historia resuene más allá del cuerpo.
Del mismo modo que caminar no nos exime de nuestras responsabilidades una vez regresemos de nuestro paseo. Leer no implica divorciarnos de la realidad; la enriquece más, aunque la mayoría de autores prefieran la ficción para contar sus historias.
En Matrioskas, Marta Carnicero prefirió no especificar el lugar donde se cometieron crímenes impunes contras las mujeres; a pesar de que se basó en hechos reales como lo fue la Guerra de Bosnia y las violaciones a mujeres de ambos lados del conflicto. En La hija del Este, Clara Usón tomó un hecho real –el suicidio de Ana Mladic, la única hija del sanguinario general Ratko Mladic– y la traspasó al terreno de la narrativa.
¿Qué error puede haber en enriquecer la vida real con la ficción? Un reportaje impreso en un periódico quizás no nos hubiera hecho sentir la rabia y el dolor de Ratko Mladic cuando, años después, recibió una carta del puño y letra de su hija antes de morir en el cual le dijo que el peso de ser su hija –de él, el mismo general que masacró 80 mil personas en la Guerra de Bosnia–fue tanto que terminó aplastándola. Nadie hubiera llorado con Hana de no ser porque unas letras impresas en un papel contaron la historia de su destierro y la humillación por la que pasó.
Un lector, aferrado a la realidad, hubiera demandado datos precisos: ¿cuándo se cometió el crimen?, ¿cómo lo hicieron?, ¿quiénes lo hicieron?
Pero la pregunta real es, ¿importa? ¿Importa la marca y el calibre de la pistola con la que Ana Mladic se apuntó a la cabeza? ¿Importa ilustrar cómo Hana y otras fueron humilladas? ¿Importa saber el método preciso con el que murieron aquellos que Ratko Mladic ordenó matar? ¿Qué ganamos sabiendo estos detalles?

Esos datos son volátiles y, en últimas, lo que buscamos con ellos es sentir emoción. Tal y como dijo el historiador Richard Godbehere, somos Homo emoticus.“A lo largo de la historia, ciertas emociones intensas han actuado como motor de cambio. En numerosas ocasiones, el deseo, la repugnancia, el amor, el miedo y ciertas veces la ira parecen apoderarse de las culturas, llevando a la gente a hacer cosas que pueden cambiarlo todo”, reflexiona.
Luego, ¿acaso no es en la lectura donde mejor se cristalizan estas emociones?
San Agustín sintió tanto amor a Dios cuando leyó las epístolas de Pablo de Tarso que decidió abandonarlo todo y convertirse al cristianismo, y los lectores sintieron tanta repugnancia por la esclavitud en el Sur de Estados Unidos cuando La cabaña del tio Tom retrató el sufrimiento de los esclavos afrodescendientes en las plantaciones de algodón.
Esa es la razón por la que los poderosos les tienen miedo a los libros; porque más allá de despertar emociones, los libros siembran ideas y, en últimas, moldean la realidad. La obsesión con este supuesto ha llevado a que el gobierno de Trump en los Estados Unidos y la Argentina de Milei prohíban libros que, juzgan, son impertinentes para sus ciudadanos. Bajo la misma excusa, el partido nazi quemó libros escritos por la oposición o por la comunidad judia y, hasta 1966, la Iglesia Católica expedía el Index librorum prohibitum, una lista de libros prohibidos que todo creyente debía evitar leer so pena de inmoralidad o, peor, de herejía.
No sorprende que escritores como Irene Vallejo o Mario Mendoza declaren que leer es resistir. Pero la afirmación puede ir un paso más allá. Más que un acto de resistencia, también es uno de nostalgia: quién se sumerge un libro escucha nuevas voces, pero si escogió el libro –ya fuese físico o digital– lo hizo porque, en lo poco que la editorial y el autor dejaron entrever en la cubierta, hay una historia que resonó con el lector, incluso antes de sumergirse en ella.
Como sucede ese portento de la mente humana, no lo sé. Pero lo cierto es que el lector escoge también porque quiere ser escuchado, al menos dentro de un mundo de tinta y papel.
Por ello, antes de resistir, leer es conversar. A veces, en nuestro camino, nos encontramos con completos extraños que, tras un paseo y una larga charla, pueden abrirnos nuestro mundo. Por lo demás, los recuerdos de esa conversación—impresiones, encuentros, conversaciones que son, a la vez, esenciales e insignificantes—son, en últimas, lo que para David LeBreton era “el sabor del mundo” cuando hablaba de caminar.
Leer es, también, el sabor del mundo.
Las opiniones del autor no representan la opinión del medio

Conoce más historias, productos y proyectos.