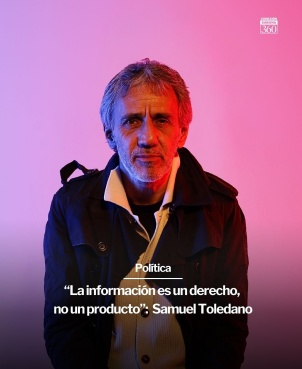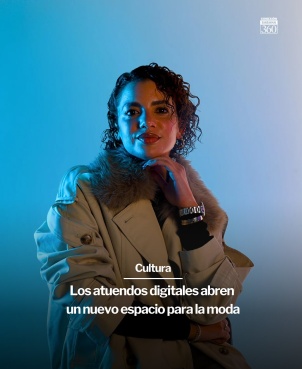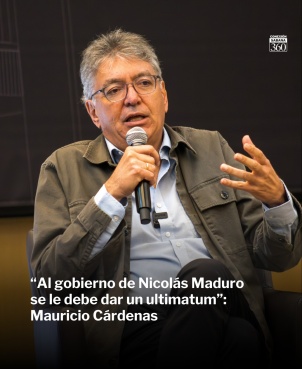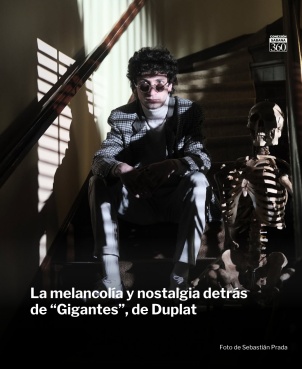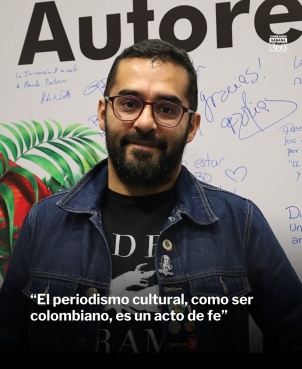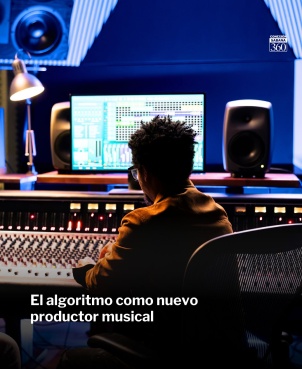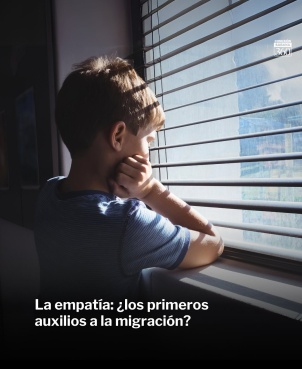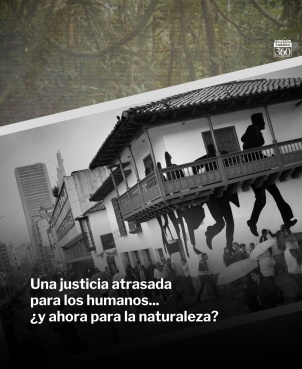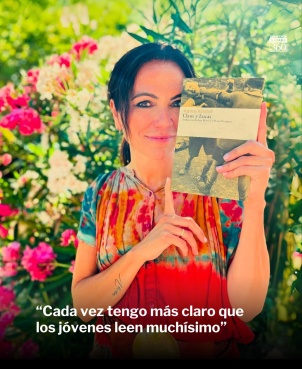Sigue nuestras emisiones en directo desde esta página, y no te pierdas ningún evento y actividad.
Bogotá celebró su decimocuarta edición del Festival de Literatura
13 de Noviembre de 2025 15:00




El evento se desarrolló durante la primera semana de noviembre con un eje central que, aunque tradicional, resultó profundamente renovador: la narración oral. En un país donde la palabra hablada ha sido desde siempre territorio de resistencia, memoria y creación, el festival escogió un símbolo poderoso para guiar su espíritu: el calabazo palenquero, ese recipiente que, según la tradición, indica el lugar de las historias ocultas, de la memoria hundida, pero nunca perdida.
La inauguración, realizada en el Auditorio Sonia Odero Fajardo de la Universidad Konrad Lorenz, comenzó con un gesto ritual: una vasija ancestral cargada con fragmentos de narraciones depositadas por el público. No era sólo un objeto; era una metáfora de lo que el festival buscaba alcanzar: mover el recipiente colectivo de la memoria colombiana hasta que se detenga justo en el punto donde habita la identidad.
El director de proyectos de la Fundación Fahrenheit 451, Javier Osuna, recordó que el símbolo llegó hace más de diez años cuando el maestro Rafael Casiani Casiani, integrante fundador del Sexteto Tabalá, compartió la historia del calabazo como herramienta para encontrar cuerpos perdidos en los ríos. El festival invirtió la metáfora: en lugar de buscar lo perdido en el agua, habría de buscar lo que permanece latente, vivo y profundo en las memorias de un país que se narra a sí mismo desde las orillas de los ríos, desde sus montañas y selvas, desde sus pueblos y sus abuelos.
Ese énfasis en la oralidad se conectó con un hito especial: la presentación de dos nuevas cartillas del proyecto Historias en yo Mayor, un programa que desde hace 14 años trabaja para visibilizar los saberes de las personas mayores en Colombia. La inauguración se convirtió así no solo en un acto simbólico, sino también en un reconocimiento a décadas de relatos guardados en voces que pocas veces son priorizadas.
Norma Sánchez, gerente de operación de la Fundación Saldarriaga Concha y una de las impulsoras del proyecto desde sus inicios, habló sobre la importancia de abrir espacio a estas voces. Su intervención tocó un punto crucial: “En Colombia las voces de las personas mayores no siempre son escuchadas”. Frente a una sociedad que suele centrar el valor en la juventud, el festival propuso una cambio de foco: escuchar a quienes han vivido los cambios, han tejido el territorio y han sido guardianes de las tradiciones. Sánchez subrayó además que la creatividad es atemporal: “La imaginación florece a cualquier edad”, dijo, recordando que los relatos de las personas mayores permiten comprender no solo el pasado, sino también los procesos de transformación que atraviesa el país.
La dimensión territorial del proyecto se hizo visible con la presencia de dos comunidades que protagonizan las nuevas cartillas: el páramo de Sumapaz y la selva de Matabén. Desde el Sumapaz, la coordinadora Yesmín Izquierdo compartió el proceso de selección, encuentro y registro de las historias de los habitantes del páramo más grande del mundo. Su labor, explicó, no consistió sólo en coordinar sino en acompañar. Destacó que las historias fueron registradas desde la intimidad de los hogares, respetando la vida cotidiana y la conexión profunda que las familias tienen con su territorio.
Yesmín también habló del rol del Consejo Local de Sabias y Sabios, guardianes del conocimiento ancestral que otorgaron el permiso y el respaldo para que el equipo del festival pudiera documentar testimonios y relatos. Ese respeto al territorio y a sus dinámicas se convirtió en una de las claves para que la comunidad recibiera con satisfacción el material final.
Desde ese mismo páramo llegó una de las voces más vibrantes de la jornada: Rosalba Rojas, actriz y líder comunitaria del grupo teatral Las Frailejonas. Rosalba, quien vive a 3600 metros de altura, ha encontrado en el teatro no solo una herramienta expresiva, sino un modo de reivindicar el papel de las mujeres en el Sumapaz.
Rosalba relató que su proceso artístico nació cuando a la localidad empezaron a llegar proyectos culturales impulsados por mujeres. Allí descubrió que el teatro era un camino para hablar de derechos, de la naturaleza y de la vida en comunidad. Recordó que su relación con el arte comenzó en la infancia, cuando su profesora la invitaba a recitar poesías y a dramatizar. Aquella semilla germinó décadas después en su trabajo actual: “Estoy envejeciendo, pero mi alma no está envejeciendo”, dijo, explicando que el teatro le permitió vencer la timidez, compartir su sabiduría y conectar generaciones, desde niños de cinco años hasta adultos mayores de más de setenta, en un mismo escenario.
Su mensaje giró en torno a la defensa del páramo, la memoria y la vida: “No destruyamos el paraíso que Dios nos ha dado”, expresó, insistiendo en que los niños y jóvenes deben asumir el rol de guardianes del territorio. Para Rosalba, el teatro es historia viva: permite narrar el pasado, comprender el presente y soñar el futuro colectivo.
Las reflexiones se ampliaron con la presencia del maestro Héctor Francisco Fuentes, representante de la selva de Matabén. Su voz resonó como puente entre mundos: el de la selva ancestral y el de la ciudad contemporánea. Fuentes explicó que la comunicación con la madre naturaleza no se pierde en la urbe: “Por eso están las serranías, por eso están los cerros… ellos son la red de comunicación”.
Nacido en un territorio indígena, heredó de sus mayores el conocimiento espiritual, aunque su familia decidió enviarlo desde niño a estudiar con los salesianos para que aprendiera castellano. Esa doble educación lo convirtió, según él mismo, en “traductor”, no solo lingüístico sino cultural: alguien capaz de interpretar el entorno y transmitirlo.
Actualmente, trabaja con jóvenes que buscan formarse en comunicación audiovisual y ha realizado alianzas para enseñarles cómo narrar en cine o cortometraje. Desde su experiencia, dejó un consejo para las nuevas generaciones: comprometerse primero consigo mismos, cuidar la familia y defender la identidad como patrimonio.
Así, las voces del páramo y de la selva se entrelazaron con la estética del festival, demostrando que la oralidad no es un recuerdo del pasado, sino una herramienta viva para comprender el presente y proyectar el futuro. En un país donde gran parte de la historia se ha transmitido de boca en boca, detenerse a escuchar es un acto de resistencia y de creación.
El calabazo, metáfora palenquera y contenedor de memoria, se convirtió en el símbolo perfecto de un festival que no sólo celebró la palabra, sino que la honró desde su raíz: la voz que narra, que enseña, que guarda y que crea comunidad.
Conoce más historias, productos y proyectos.