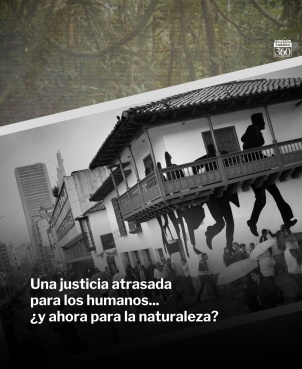Sigue la celebración del Día del Periodista de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana
La aventura del parapente en Tocancipá: un viaje sobre Tominé
20 de Noviembre de 2025 16:20


El camino hacia el punto de vuelo empieza mucho antes de llegar a la cima. A las siete de la mañana, la neblina todavía descansa sobre las montañas de Tocancipá. El carro avanza por una vía angosta llena de curvas. El viento golpea las ventanas, trae olor a eucalipto y hace vibrar el carro como si también quisiera subir.
A mitad de camino, el embalse de Tominé aparece por primera vez, quieto y extenso, como una mancha plateada entre las montañas. Desde la distancia ya se ven puntos de colores moviéndose en el aire: parapentes que parecen mariposas gigantes jugando con las corrientes. Es ahí, antes de llegar siquiera al despegue, cuando el corazón se acelera por primera vez.
Cuando por fin llego al punto de lanzamiento, el sonido del mundo cambia. No hay carros, no hay voces de ciudad. Solo viento. Un viento grueso, que llega en ráfagas y mueve el pasto como si fuese un mar verde. El olor a tierra húmeda, a cuerda de las velas extendidas, lo llena todo. Los instructores caminan de un lado a otro, revisando arneses, desenredando líneas, levantando las velas para que tomen forma. Cada tanto, alguna se infla y se eleva unos centímetros, como si respirara antes del vuelo.
Desde abajo, el cielo parece tener vida propia. Cada parapente que se eleva sobre el embalse de Tominé se ve como una mancha de color que flota sin esfuerzo, deslizándose entre corrientes invisibles. Algunos ascienden lento, como globos que se escapan de las manos; otros giran en círculos suaves, dejando una especie de trazo imaginario en el aire, como si estuvieran dibujando el horizonte.
En la ladera, el viento levanta el pasto alto y lo peina en una sola dirección, creando una onda verde que parece acompañar a los pilotos. El sonido también es parte del espectáculo: primero llega el rumor del viento golpeando las velas, luego las voces apagadas de los instructores gritando indicaciones, y finalmente el silencio grande que sigue cuando el parapente deja el suelo.
Desde tierra, se puede ver perfectamente el momento en que el piloto se separa de la montaña. Es un segundo exacto en el que el cuerpo deja de correr y queda suspendido, sostenido por la vela que se tiñe con la luz del sol. En la inmensidad del cielo, la persona se hace pequeña de inmediato.
Según el médico general Francisco Molina, los beneficios también se sienten por dentro. “El despegue y las caminatas hacia los puntos de lanzamiento fortalecen piernas y abdomen; la concentración necesaria durante el vuelo mejora la coordinación y la atención plena; y la liberación de endorfinas y adrenalina ayudan a reducir el estrés y elevar el ánimo”, explica. Claro: para que todo esto funcione, es indispensable hacerlo con instructores certificados. En el aire, la técnica importa tanto como la emoción.
Los colores son un show aparte. Ver el aire lleno de puntos de colores es como presenciar un desfile silencioso, una coreografía improvisada hecha de viento y parapentes.
Aunque yo todavía estoy en el suelo, mirando desde la orilla de la montaña, es imposible no sentir algo moviéndose por dentro. Hay emoción, sí, pero también una especie de calma extraña, como si observarlos volar hiciera que el mundo se ralentizara.

Desde abajo, todo parece más simple: cielo, agua, viento y un puñado de personas flotando entre ellos como si no tuvieran peso ni preocupaciones. Volar en parapente sobre Tominé no es solo un deporte: es una forma de ver el mundo desde otro idioma. Un idioma hecho de corrientes, altura y silencio
Desde hace años, el parapente se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de Tocancipá. Cada temporada llegan viajeros que buscan aventura, otros que buscan paz, y algunos simplemente quieren ver el agua desde otro ángulo. Esto ha impulsado el ecoturismo, transformando el movimiento en la zona: hoteles más llenos, restaurantes con sabores locales que reciben a los recién aterrizados, artesanos que venden pequeñas réplicas de parapentes coloridos.
Nicolás García, que ha volado más veces de las que recuerda, me dice desde tierra —antes de subir él también— que cada vuelo es una especie de reencuentro. “Volar me ayuda a estar bien, a calmar la cabeza. Hay algo en el viento que te limpia por dentro”, comenta mientras se ajusta el casco. Le teme un poco a la altura todavía, pero aprendió a domar ese miedo. “Allá arriba no hay ruido, no hay problemas. Solo el momento”.
Muy distinta es la historia de Valentina Rojas, una niña de doce años que llegó acompañada de sus padres y fue la primera en querer volar. Antes del despegue, su voz apenas se escuchaba entre los nervios. “Me temblaban las piernas”, confesó después. Pero cuando estuvo arriba, el miedo se disolvió. Desde el cielo vio las montañas como un mapa y el agua como un espejo gigante. Para ella, volar fue entender que el miedo no significa incapacidad, sino desafío.
Cada persona encuentra algo diferente en el aire: Nicolás, equilibrio; Valentina, valor. Pero ambos coinciden en lo mismo: volar es conversar con el viento. Y quizá por eso los que aterrizan lo hacen con una expresión que mezcla alivio y asombro, como si algo se les hubiera quitado de encima.
Javier Castro, dueño e instructor de Volando en Parapente, observa todo desde arriba o desde abajo con la paciencia de quien lleva 22 años leyendo el aire. “El primer vuelo nunca se olvida”, dice. “Pero tampoco el día en que llevé a una persona con miedo a las alturas, que terminó llorando de alegría cuando aterrizó. Ese día entendí que esto no es solo un deporte. Es una forma de reconciliarse con uno mismo.”
Mientras Javier habla, el viento comienza a soplar más fuerte, en señal de que nuevos vuelos están por venir. Las velas se inflan una a una, listas para levantarse. El sol empieza a caer y el embalse se tiñe de naranja. Los parapentes se elevan como cometas gigantes iluminados por la tarde. Abajo, las sombras de las montañas empiezan a apagarse.
Y aunque todo termina cuando los pies vuelven a tocar el suelo, algo queda suspendido allá arriba. Una sensación leve, casi secreta, de haber entendido —aunque sea por un instante— lo que significa ser libre.
Conoce más historias, productos y proyectos.